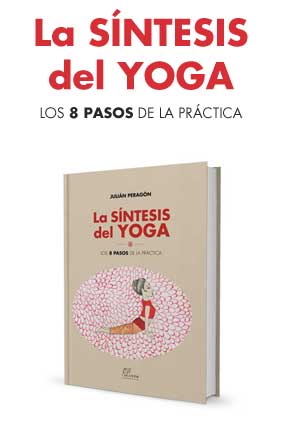DHYÂNA. La meditación
Si pudiéramos registrar fácilmente los movimientos de nuestra mente a lo largo del día nos daríamos cuenta de la cantidad de estados por los que transita. La mente ordinaria suele alternar entre la confusión y la dispersión. A menudo se enroca en sus propios delirios, da vueltas y vueltas alrededor de ideas obsesivas que persiguen una sensación de seguridad, una autoimagen glorificada o estrategias de poder personal. En este estado la mente es reactiva, se deja llevar por los estímulos exteriores o por la catarata interna de sensaciones, imágenes, emociones o pensamientos. Cuando la tormenta de agitación amaina, la mente encuentra momentos de atención y calma. Momentos en los que necesitamos ser efectivos, momentos también en los que nos sentimos seguros y sin amenazas inminentes y que pueden abrir la mente a un estado más natural de estar centrados.
Sin embargo, con el Yoga podemos ir más allá, hacia una mente concentrada, como hemos visto en el capítulo anterior. Con dhāranā podemos establecer un contacto directo con el objeto o tema que elegimos como soporte de nuestra interiorización. Toda nuestra atención se dirige a un entorno concreto que rodea al objeto. Establecemos una conexión, un vínculo estrecho, algo así como un noviazgo con el objeto elegido. Pero todos sabemos que en la fase de noviazgo, los novios todavía no se conocen a fondo. Han establecido el lenguaje adecuado, los intereses en común, el ritmo de convivencia pero… todavía no han buceado en la trastienda de lo que son.
Con dhāranā establecemos una voluntad y una intención, fijamos una determinación y una firmeza, aunque todavía no hemos comprendido la parte sutil del soporte que hemos elegido. En cambio, a través de dhyāna el contacto establecido se convierte en comunicación. La relación con el objeto es mucho más íntima y profunda. La concentración nos ha hecho comprender muchos aspectos del objeto, si bien no hemos aspirado todavía su esencia. Pongamos un ejemplo: si nos concentramos podemos reconocer muchos elementos del pino que tenemos delante pero faltará todavía el aroma y el sabor de los piñones.
Dhāranā requiere de una disciplina sistemática, mientras dhyāna es un estado de especial comunión con el objeto externo o interno, tangible o intangible, burdo o sutil. Aquél requiere de un esfuerzo, mientras que éste es el resultado de un trabajo anterior que tiene en cuenta la ética y las técnicas corporales, respiratorias, sensoriales y mentales que describe el Yoga. (…)
A bocajarro podríamos decir que meditamos para darnos cuenta, esto es, para salir de una ignorancia que nos tiene atenazados. Darnos cuenta de lo que ocurre por dentro (y por fuera), puede ser la base para atestiguar aquello que es la realidad que vivimos. Pero esta realidad, valga la redundancia, ¿es real? ¿Deformamos, inflamos, negamos, parcializamos o inventamos esta realidad? Es posible que sí. Nuestras creencias, nuestras experiencias subjetivas, la voluble memoria, nuestros miedos, deseos y expectativas la modifican. Lo que dicen los demás acerca de ella también la encorsetan o la simplifican. Vivimos en un mundo chato totalmente precocinado para que encaje adecuadamente en nuestra visión. Y no es que ello esté mal pero evidentemente lo más probable es que desconozcamos la misma realidad, incluso la más íntima, aquélla que nos duerme, nos sueña y nos despierta cada mañana.
En realidad, la meditación es una especie de atalaya para poder ampliar el horizonte de esta existencia que apenas conocemos y un espacio privilegiado de observación de la misma. Todos hacemos uso de la lupa o los prismáticos para ver con mayor nitidez lo pequeño o lo lejano. En este sentido la meditación es un instrumento más para enfocar nuestro mundo interno que a menudo transita por territorios poco conocidos.
Si es verdad que estamos habitados por pulsiones, recuerdos, vínculos, supersticiones, motivaciones, complejos y muchas otras experiencias, no es de extrañar que gran parte de nuestros actos se realicen de forma rutinaria, compulsiva o inconsciente, y los resultados sean los que son: una vida poblada de errores con una buena dosis de sufrimiento inesperado.
Por ello, se torna necesario aclarar la mirada. Se vuelve imprescindible percibir el mundo interno para alinearlo con el externo, conectar la voluntad con la intención, el pensamiento con la palabra expresada y la acción con sus consecuencias. Pero para ello, el ventanal de nuestra visión tiene que limpiarse, o en otras palabras, tenemos que purificar las estructuras mentales o emocionales que estén condicionadas en nosotros.
Gran parte de las estrategias de la meditación buscan la calma, ya que hay demasiado ruido en nuestra cabeza y demasiada agitación en nuestra vida. Dice el refrán que más sabe la tortuga de los caminos que la veloz liebre. El sosiego es necesario para despejar nuestras preocupaciones. El tiempo, sin duda, sedimenta las partículas en suspensión hasta que el agua se vuelve clara. En la vida nadamos muchas veces en un mar embravecido pero la meditación nos hace descubrir que en el fondo del mar interior reina la calma. (…)
Es cierto que los registros meditativos que se dan en muchas tradiciones espirituales son muy amplios, pero sin duda, la experiencia de meditación estaría más cerca de lo que para nosotros es la contemplación que de lo que entendemos por meditación en tanto reflexión acerca de un tema dado. Por ejemplo, contemplar un paisaje no es pensarlo o analizarlo, sino sentirlo en su amplitud y majestuosidad en este instante. Aclarado el matiz, el paisaje que contempla la meditación es un paisaje interno, el cual (al menos al inicio de nuestra práctica) es un paisaje que ha permanecido en la sombra o ha sido poco transitado. Nos abocamos de esta manera a un territorio interno más bien desconocido donde acechan (o al menos eso nos parece desde nuestra aprensión o expectativas) traumas o complejos aunque también recuerdos placenteros y fantasías no resueltas.
Lo mejor que podemos hacer para atravesarlo es llevar un mapa que nos avise de dónde se encuentran los posibles obstáculos y una brújula de actitudes para orientarnos adecuadamente. Sin embargo, lo que ocurre habitualmente es que iniciamos nuestro proceso meditativo colocando las expectativas por delante, al igual que un alpinista que iniciara su ascensión a la cima sin contar con los aprovisionamientos necesarios y sin medir si cuenta con el suficiente dominio de la situación y las fuerzas necesarias para ello. Cuando las expectativas están muy por encima de la realidad del meditador nos metemos en la ciénaga de la frustración o nos deslizamos en el tobogán del abandono. Digámoslo claramente: hay que ser prudente. Para podar el exceso de expectativas, el universo de la meditación intenta que enfoquemos el momento presente, y con eso puede ser suficiente. El momento presente está dentro de un proceso, es cierto, pero un paso tras otro, sin prisas y sin pausa, nos hace avanzar de forma inteligente.
En el trajín de cada día apenas prestamos atención a lo que nos sucede por dentro. Lo exterior, por urgente o contundente se impone. Las circunstancias toman las riendas y seguimos tras ellas. Cuando paramos un momento es para relajarnos o evadirnos, ya con poca energía para indagar. Somos conscientes de que cuando nos sentamos a meditar estamos favoreciendo una escucha más profunda de lo que somos. Es como si la postura fuera un espejo donde mirarnos con más precisión. Seguramente nos daremos cuenta de nuestras tensiones corporales, de nuestros movimientos energéticos y del entramado emocional, afectivo o cognitivo que nos recorre. La quietud hace surgir esas voces que el ajetreo diario no permite oír.
Ahora bien, si no hay suficiente coraje para mirarse en ese espejo interno, saldremos corriendo. Está claro que a este espejo interno no se le puede engañar tan fácilmente como engañamos a nuestra autoimagen con maquillaje, peluquería o vestimenta. Pero precisamente por eso, ese contacto insospechado con nuestra realidad interior puede ser el detonante para iniciar un proceso profundo de transformación.
Puestos a reconocer nuestro mundo interno, nos interesa estar en las mejores condiciones de observación. Lo que es evidente es que, en medio del meollo de nuestra vida, la observación de ese mundo interior es dificultosa. Las relaciones interpersonales, el tumulto de la vida cotidiana, los compromisos sociales o los proyectos de trabajo apenas dejan la tranquilidad necesaria para la escucha interna. Vivimos en el mundo de espaldas a nosotros mismos, moviéndonos en una cuerda floja sin comprender el abismo que se cierne a lado y lado de ese equilibrio inestable. De alguna manera, para comprendernos hay que entender mejor nuestro encaje en el mundo y para ello hemos de retirarnos momentáneamente a nuestro centro y así ganar perspectiva. Hemos de tomar distancia para lograr un enfoque más amplio acerca de nuestro mundo, como cuando uno se retira unos días antes de tomar una decisión importante. Darnos tiempo para ver las cosas del derecho y del revés, más allá de la urgencia, de lógicas ya desfasadas, de los miedos que paralizan o de los deseos que nos precipitan. (…)
La calma nos permite ver con mayor claridad y darnos cuenta de que detrás de los errores que se producen en nuestra vida (muchos inevitables) hay un inmenso miedo a los cambios y a la inestabilidad, existe avidez por vivir experiencias gratificantes y al mismo tiempo aversión a lo que sentimos como una amenaza, así como una excesiva identificación con lo propio o simplemente una buena dosis de ignorancia. Ignorancia que no es otra cosa que un estado de confusión en el que no llegamos a ver claro. Pasamos rápidamente por las cosas sin llegar a hacernos una idea profunda de las interacciones que hay en ellas. Respondemos y obedecemos más a nuestras creencias que a nuestras intuiciones y claudicamos inexorablemente ante lo que la sociedad o nuestro grupo de referencia otorga valor o considera que tiene prestigio en vez de hacer una valoración más personal de las situaciones. El conflicto está servido. Conflicto que acaba siempre produciéndonos sufrimiento fruto de esa ignorancia ante lo esencial de la vida. (…)
Cuando alcanzamos una cierta capacidad de concentración, los sentidos obedientemente se pliegan a la fuerza mental. Aunque no desaparecen, sí quedan replegados, semiocultos, virtuales. Aun así, es importante no tentarlos demasiado, y crear un clima de tranquilidad y de pobreza sensitiva precisamente para reforzar nuestra concentración.
Con todo, enseguida aparecerá la trampa de las circunstancias. Tenemos introyectado un sistema de valores que nos dice qué es bueno y qué malo, qué hay que perseguir y qué evitar. Y eso condiciona la intención de nuestros actos. Fácilmente somos arrollados por las circunstancias que vivimos y no es de extrañar que, en plena meditación, comprendamos que los problemas asociados a esas circunstancias están anudados dentro. La vida dentro y fuera se espejea, se solapa y se retroalimenta. Al igual que podemos soltar el nudo del hombro, también podemos soltar el nudo de la codicia. La meditación, sin pretenderlo, es una buena herramienta de resolución de conflictos porque nos obliga a ver los problemas desde el interior o, en todo caso, desde una perspectiva mucho más amplia.
No es que queramos sentar en el banquillo de los acusados a nuestra forma de vivir, no buscamos hacer terapia al uso, sólo intentamos darnos cuenta de todo aquello que por compulsión o necesidad invade nuestra quietud e impide concentrarnos. Seguramente todo eso que aparece nos distrae porque reclama nuestra atención para reintegrarse de una forma más consciente a nuestro sistema. ¿Hay algo pendiente con esa persona que viene una y otra vez a nuestra mente? ¿Ese proyecto que dejamos a medias y creíamos que estaba ya olvidado? ¿Lo que no dijimos pero… hubiéramos querido decir alto y claro? Mil cosas recorren nuestra mente y desconocemos los hilos que las mueven.
En cierta medida, la meditación nos ayuda a discernir el sentido profundo de nuestra vida porque nos aclara para qué nos sentimos preparados y dónde radica el anhelo de nuestra alma. Entender, de esta forma, si nuestros actos son contingentes o dibujan un sendero definido. El proceso meditativo pasa por muchas fases y no siempre, y para todos, ocurre en el mismo orden. Darse cuenta de que las circunstancias que vivimos, en el fondo, son neutras, nos libera extraordinariamente. No basta la experiencia en sí misma, sino el sentido que nosotros le otorgamos. Si cambiamos nuestras coordenadas de vida, los sucesos adquieren otro significado. Aún así, enfermamos de tanto en tanto, las relaciones se rompen, nuestros ídolos caen y nuestras ideologías se vuelven obsoletas. En otras palabras, la vida duele. Y este dolor es el que certificamos a menudo crudamente cuando nos disponemos a meditar. ¿Es este sufrimiento inevitable y tenemos que resignarnos a ello? El Yoga, en última instancia, es una respuesta al sufrimiento y nos dice que hay una salida a la carga emocional y cognitiva que le añadimos a los asuntos humanos. Bastará con tirar del hilo de esos asuntos y comprobar si se trata de un tema relacionado con el ego, el deseo, la aversión, el miedo o la confusión. Y si el diagnóstico es el adecuado, la terapia consistirá en añadir a nuestras actitudes algo más de humildad, moderación, coraje, aceptación o claridad.
Una pregunta clave en la meditación es cómo abordar el reguero de insatisfacción que dejan nuestros actos. Nos avenimos muy bien con una persona pero tarde o temprano aparecen desavenencias; nos encanta el helado de chocolate pero terminamos por aborrecerlo; compramos un buen regalo a nuestra pareja pero difícilmente acertamos con la elección. Entonces, por fin, nos damos cuenta de que el universo es mucho más complejo que nuestras buenas intenciones, y seguramente hay que ser más profundo y más sagaz en nuestras acciones a la par que vamos ganando en aceptación de las consecuencias de aquéllas. Probablemente, a medida que vamos madurando como personas y profundizando en la meditación, nos demos cuenta que hay infinitas cosas que prometen satisfacción pero que ésta, y la misma felicidad, no dependen de ellas sino de la manera de vivirlas, de aceptarlas y de la capacidad de desactivar el reguero de apegos que pueden dejar tras de sí. Nada fácil de entrada.
Ahora bien, la roca dura del proceso meditativo se llama yo, ego o carácter. Estamos tan vinculados con eso que creemos ser y que nos han dicho que somos que perdemos la capacidad de relativizarlo. Estamos tan identificados con una forma de vivir, de hablar, de moverse, de gesticular o de vestir… que no nos damos cuenta, como diría el refrán, que a los pies del faro reina la oscuridad. Esa identificación con lo “propio” margina muchos registros del Ser, muchas sensibilidades tempranamente desechadas y muchos deseos aparcados por considerarlos inadecuados.
Está claro que el yo en sí mismo cumple una función primordial como elemento de ajuste, control y valoración de la realidad que vivimos y sin la cual estaríamos perdidamente locos. El problema radica en la excesiva identificación con este complejo mental. Creemos que en el yo está la sustancia de lo que somos, el alma misma de nuestro interior, nuestro más preciado tesoro. Aparece la gran confusión de la misma manera que confundimos máscara y rostro o personalidad y alma. Nuestra esencia se expresa a través de una forma mental y corporal pero no cometamos la insensatez de confundirlas.
De la misma manera que las circunstancias del mundo tejen una telaraña que nos atrapa, el yo deambula por un laberinto normativo que promete seguridad pero que en su estrechez nos asfixia. Nuestra neurosis quiere alcanzar el centro del laberinto aunque nunca lo logra. Somos un poco más (o menos) gordos de lo normal, o más bajos, más feos, más pobres, más tontos, más débiles o más viejos, en definitiva más o menos de algo. Y no llegamos a la norma porque esta es una pura ficción de control social. En la meditación nos damos cuenta de que no somos ni podemos ser normales porque somos un flujo de conciencia único e irrepetible. La fuerza de la estigmatización nos mantiene contra las cuerdas: “sé normal y serás uno de los nuestros, entonces no te pasará nada, te protegeremos contra toda amenaza”. Pero sí nos pasa algo, que nuestra alma rebelde, iconoclasta, inconformista, creativa, experimentadora y original se nos cuela por el desagüe de la vida.
De manera muy simple podríamos decir que tenemos riñón, mano y nariz pero somos algo más (¡incluso se podría vivir sin ellos!). Tenemos también un yo y sin embargo, en tanto podemos percibirlo, nos damos cuenta de que no somos ese yo. Habitualmente soñamos, digerimos, caminamos y hasta las ideas más geniales las creamos sin la acción de ese yo. Comprender su insustancialidad nos libera de gran parte de nuestras neurosis. Seguramente, el carácter deja una impronta imborrable a lo largo de la vida de la que no podemos desligarnos, pero de la misma manera que el patrón del cuerpo se mantiene aunque adelgacemos o engordemos, estemos rígidos o flexibles, sanos o enfermos, nuestro carácter puede hacerse más permeable al flujo de la conciencia. Es posible, en este sentido, convivir con nuestro cuerpo y nuestra mente sin necesidad de identificarnos con ellos. Podemos purificarlos, afinarlos y quitarles el exceso de tensión para que expresen mejor la vida que nos atraviesa, pero poco más. Se trata de aprender a convivir más y mejor con nuestra inseguridad, incertidumbre y ambigüedad. Aceptar más los errores, los desencuentros, la soledad, la tristeza, los conflictos y el caos porque forman parte de la vida, de la nuestra, de la de todos y, aunque el yo haga un esfuerzo inhumano por desterrarlos, por ningunearlos, por reprimirlos siguen estando ahí. (…)
Una de las primeras cosas que aparecen en la meditación es un espejismo muy sutil. Nos decimos, y el lenguaje es muy traicionero, que la meditación es el espacio de encuentro con el Ser que somos. Como metáfora no está mal, aunque es relativamente fácil caer en el error de pensar que el Ser es algo que hemos de encontrar y que se manifiesta en una experiencia extraordinaria. Y estamos equivocados, porque el Ser que somos es puro sujeto, por tanto no visible, audible ni experimentable. Es como el ojo que pretende verse en el horizonte que contempla: imposible. El Ser es el espacio donde acontece lo que vivimos, la sutil luz que ilumina nuestra vida, un flujo de conciencia que lo abarca todo. Algo que podemos intuir, presentir, vislumbrar pero que de ninguna manera podemos alcanzar con nuestro esfuerzo meditativo, dado que no es un objeto.
La Síntesis del Yoga
Los 8 pasos de la práctica
Julián Peragón
Ilustración: Eva Veleta
Editorial Acanto