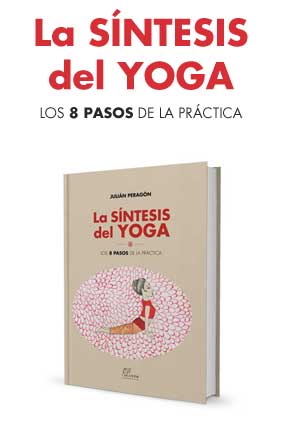Cuento: Melic ante la joya
Melic como cada mañana se despertaba hecho un ovillo, enroscado sobre sí mismo y envuelto en una maraña de sueños persecutorios y grandilocuentes, alucinaciones de la tierna infancia que la vida no supo despejar en su momento. Se despertaba sobresaltado, con la cara descompuesta por las batallas feroces que suelen mantener los hidalgos quijotescos con sus respectivos gigantes de viento. Enseguida se desperezaba haciendo crujir todo el espinazo, proferiendo gruñidos selváticos en cada bostezo y golpeándose al pronunciar incansablemente un yo, yo, yo como primer saludo mágico ante el mundo.
Melic, como cualquier ombligo, tenía un rictus de autosuficiencia y un cierto aire de engreído que parecía mirarte siempre por encima del hombro, –y así era efectivamente. Cuando acechaba la sospecha, se levantaba sobre su pedestal de mármol y con el ceño fruncido, oteaba todos sus dominios. Al norte, las colinas siamesas, donde la estrella Polar marca el buen sentido de las cosas; al sur, el valle oscuro y frondoso, donde los téntaculos del placer vuelven grávidos los deseos de los hombres; al este, el lugar donde se disuelven las tinieblas de la noche, donde el Sol y la Luna aparecen enormes pues la mañana tiene ese caríz ingenuo donde todo, hasta las sombras, tienen una pretensión sin límites, esperanzas todavía sin mácula. Momentos donde cualquier humano con ombligo se fantasea a sí mismo henchido de poder y vanagloria. Muy al contrario que al oeste, donde el horizonte tiene la vocación de engullir la luz y anunciar la larga noche. Lugar donde cada ser sólo puede desplegar su ocaso como un tapíz de ocres, amarillentos y rojizos, y dejar en el aire la estela de su arte y su sabiduría.
Melic envuelto en ínfulas reflexionaba acerca del amplio horizonte pero su mirada fisgoneaba como un inspector de hacienda, como un señorito de cortijo y manzanilla, como cualquier dictador de mostacho engominado. Y se congratulaba del orden perfecto de su orbe. Era evidente que todo –el mismo Universo– giraba a su alrededor en una órbita esférica y concéntrica. Tan centrípeto era su universo que parecía un laberinto sin salida alguna, un mundo de ecos y reverberaciones de su propia imagen. Por eso cuando Melic gritaba con voz engolada Yo, se oía, incluso días después, un yo-mi-me-conmigo entremezclado, una cacofonía egótica e insufrible. De la misma manera, cuando se engalardonaba con alguna máscara los días que estaba ocioso al jugar al escondite consigo mismo, era boicoteado por un juego de reflejos donde se veía al derecho y al revés multiplicado at infinitum. ¡Un desastre!.
En realidad, Melic era un gran ojo que todo lo husmea, un cerebro volcánico que computa y computa, una serpiente de hielo que congela a todos con su contacto. Profundamente convencido de su propia naturaleza pues su experiencia de ombligo le decía que cualquier brizna de polvo, gota de lluvia o tesoro perdido que deambulara por su territorio, tarde o temprano terminaba en el fondo de su espiral, en las cuevas secretas donde todo se acumula aunque el tiempo y la inmovilidad –ya se sabe–, corrompe el agua vírgen, pone amarillo los pergaminos y rancios los manjares.
Su filosofía cartesiana era simple, pienso y pienso luego existo, y soy lo que soy porque yo me hago a mí mismo. Con eso bastaba aunque no llegaba a la evidencia de que el ojo que todo lo ve no se ve a sí mismo, y así no se percataba de su propia sombra excéntrica. Ésta se manifestaba como un fantasma, cuestionador, usurpador y traicionero. Y la mayor parte del día, cuando no controlaba o jugaba al escondite, se dedicaba a perseguirla con tanta afición y gusto que se olvidaba de cuestiones importantes. Cuando no, tenía accesos de pánico y persecución, la mayoría de las veces irreales. En su soliloquio blasfemaba acerca de ella o bien le proyectaba todos sus demonios obsesivamente, dardos envenenados que los hombres –siempre con ombligo– solemos lanzar sobre el otro cuando la verdad sobre nosotros mismos puede quedar al desnudo.
Melic señalaba aquí y allá compulsivamente donde apareciese la visión fantasmática pues –tú eres la culpable, –le decía–. Tú usurpas mis sueños de poder, haces que tiemble mi mano y caiga el cetro que sostiene. Tú haces que mi pedestal se vuelva de barro que toda lluvia con el tiempo disuelve.
Y la sombra reía y reía, pues reina del acecho y señora de la simulación en verdad era ella quien jugaba al escondite. Y se ocultaba en el fondo del mismo ombligo, allí donde nadie en su sano juicio hubiera mirado.
La sombra de los mil rostros, esa sombra temible habita en las entrañas y es la matriz de la vida, la tierra fecunda donde todos hundimos nuestras raíces.En esa sombra inconsciente que se mantiene bajo la línea de flotación se gestan las más brillantes ideas que después salen a flote en un genial eureka; en ella se citan las almas secretamente, encuentros que después razonablemente llamamos casualidad; y en ella reside también la fuerza que a muchos hace llegar a la cumbre y a otros ganar las batallas más difíciles. Sombra en forma de ángel o de diosa, de diablillo o de espejismo tentador. Sombra que se cuela en un lapsus con voz cavernosa o que aparece en un sueño clarividente.
¿Y Melic?. alienado de sí mismo, prepotente y rígido, se obstinaba en vivir en un mundo sin sombras, sin ruido, sin diferencias y sin errores. Con la distancia de las estrellas calculadas, con los imprevistos informatizados y las superficies bien pulidas, un espejismo puro, fiel a sí mismo. Loco desatino como el insensato que quiere ordenar las hojas caídas del bosque, o el niño que quiere vaciar el océano de agua.
Sin saber descifrar el lenguaje secreto de las sombras, los sonidos del silencio, las formas inefables de las nubes y las olas, Melic había perdido el olfato para poder encontrar las claves del camino y es perdonable que se atrincherara en su guarida, en los recovecos tiernos y húmedos de melocotón de su ombligo. Sólo que a veces, un día tonto y aburrido, ocurre. Que uno encuentre rosas en el desierto y el arco iris te haga ir más allá de tu propio horizonte hasta comprender la insignificancia de uno mismo ante el Universo. Y no es raro descubrir –dicen–, oráculos en las piedras o escarabajos dorados de la buena suerte que incitan a seguir adelante y desgarrar velos de ignorancias y tirar abajo torres de Babel. Porque cuando la Sombra se pone guapa y uno deja de jugar al escondite se produce un encuentro. Un encuentro esperado desde todos los tiempos cuando los ombligos y las montañas siamesas y los valles frondosos nadaban fusionados en un líquido indiferenciado de ecos dulces y luz tenue. Encuentro donde la sombra pudiera demostrar que no era una bestia ni una esfinge monstruosa mal ensamblada sino una sombra profundamente enamorada de la luz mágica. Y en su angustia la Sombra buscaba un Melic, héroe o heroína, que la rescatara, que supiera abrazar lo misterioso y cabalgar por encima de la muerte, atravesar todos los meleficios y conseguir la joya.
Melic como en cualquier cuento consiguió la joya –por supuesto–, y la Sombra se vistió de gala, pero lo importante no es eso. No sólo dejar de ser un títere con pretensiones de poder y metamorfosearse en un volcán con el canal abierto, sino descubrir el secreto de la Sombra y el lugar de la joya, símbolos inequívocos de lo que es el Amor, o la posibilidad de todo cambio, que en el fondo son lo mismo.
Julián Peragón