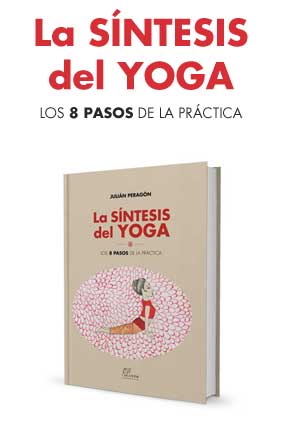Simplemente sentarse
Cuando hablamos de salud del organismo nos damos cuenta que muchos males entran por la boca, son fruto de una alimentación desordenada, compulsiva y excesiva. Basta, desde el sentido común, dejar de comer para restablecer el equilibrio perdido. Ayunar, evidentemente, desde la prudencia y la escucha, es la respuesta. Es muy simple y sin embargo no lo hacemos porque dejar de comer unos días amenaza al yo corporal (muy primario) con la no existencia, la angustia de la desaparición. Trastoca nuestro ritmo social, la integración en lo cotidiano, una soledad difícil de compartir. Además, aparece el malestar natural de la purificación, el sudor fuerte, la lengua blanquecina, en definitiva el afloramiento de las toxinas que estaban bien guardaditas.
Algo parecido pasa con nuestras acciones. Gran parte, por no decir todo, de los males del mundo son fruto de una acción precipitada, codiciosa o ignorante. Nuestras acciones, aún las más bienintencionadas, dejan un rastro de efectos colaterales que habitualmente no vemos porque se pierden en la lejanía de otros ámbitos privados o de otros mundos sociales pero que están todos en este. Vamos tan rápidos que la misma velocidad de nuestros tiempos inserta unas anteojeras a nuestras acciones y sólo percibimos el objetivo concreto a realizar. Acostumbramos a medir el PIB de un país pero no tenemos en cuenta el grado de calidad de vida de sus habitantes. Construimos casas bonitas de madera pero no vemos la deforestación de las selvas o tomamos una taza de buen café sin percibir el comercio injusto entre el primer y el tercer mundo que marca unos precios vergonzosos en origen. No es que nos tengamos que sentir culpables por ello porque somos un grano de arena en todo el proceso pero sí abrir la conciencia para percibir el claro y la penumbra de nuestras acciones.
Uno de los símbolos primarios de la meditación, tema que nos ocupa, es el de “simplemente sentarse”. Estarse quieto, dejar de hacer, dejar, por poner una imagen, de enredar la madeja. Tenemos el gesto de dejar las manos quietas, manos que son las que manipulan el mundo, las que hacen y deshacen. La meditación es un espacio para que el torbellino de agua turbia se sedimente poco a poco y el agua se vuelva transparente.
En cierto sentido, la meditación nos sirve para pararnos el suficiente tiempo para ver que nuestra vida y nuestros actos van a la par, que las circunstancias que nos encontramos no son ajenas a nuestro comportamiento. Volviendo a la metáfora, no puedes deshacer el nudo de la madeja sin una delicada atención de cómo están cruzados los hilos. También nuestra vida es un dibujo tejido a fuerza de pequeñas acciones y requerimos la mayor consciencia para no quedar centrifugados en los reveses de sus líneas caóticas.
Sentarse es un gesto de armonía, un modo de recuperar la paz interna, ganamos perspectiva como el hecho de subir una montaña para ver con claridad el horizonte. Desde la meditación se ve mejor nuestra vida, y a decir verdad, esa visión a menudo duele porque vemos la penumbra de nuestro modo de habitar el mundo. Necesitamos reconciliarnos con ello y necesitamos urgentemente recuperar la inocencia del acto. La meditación, por tanto, es el ayuno de las acciones, si los caballos del hacer están desbocados hay que volver a retomar las riendas, hay que recuperar una sabiduría innata, hay que hacer caso a Lao Tse cuando nos habla de la sabiduría de los antiguos maestros:
“eran cautelosos como quien cruza un arroyo helado;
alertas, como un guerrero en territorio enemigo;
atentos, como un huésped;
fluidos, como el hielo derritiéndose;
modelables, como un leño;
receptivos, como un valle;
claros, como un vaso de agua”
Julián Peragón