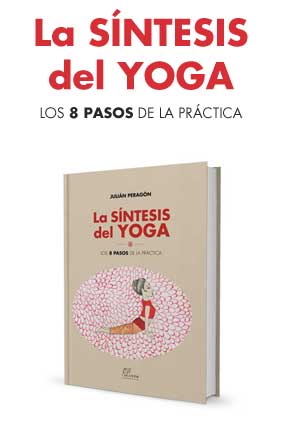El dinosaurio que comía migas de pan
Un paseo por la evolución (primera parte)
Es verano. Tiempo de descanso, de romper las rutinas del trajín diario, de dejar salir todos esos pajaritos, a veces molestos, que revolotean por la cabeza durante todo el año y que solamente ahora, en busca de una sombra fresquita, encuentran un alféizar en el que reposar las alas. En mi ventana, una paloma ajena a mi mirada se acicala y entona su canto arrullado, sin prisa, moviendo sus ojos inexpresivos (al menos para mí) buscando en la calle ese pedacito de pan que perteneció al bocadillo de un niño y que ahora decora la acera. Se agitan las ramas de los ciruelos rojos que casi entran por el balcón de la cocina y que, oh fortuna, me ofrecen la ventana indiscreta perfecta desde la que cotillear los movimientos de la vecina que sale a fumar en el balcón de enfrente. Los butaneros golpean con insistencia las bombonas como antaño, paseando su mirada por las alturas en busca de una abuelita que se asome entre sus geranios reclamando sus servicios. Los fruteros se afanan a desplegar su mercancía bajo el cobijo de los toldos y el olor acre de los contenedores de basura enmarca la escena como si de una sinfonía experimental se tratara. Debería afeitarme.
Observar la realidad que nos rodea y que nos penetra es una tarea misteriosa, digna de Poirot cuanto menos. Sin embargo, nuestro bigotudo investigador siempre salía vencedor de sus pesquisas y, sin arrugarse la camisa, daba cuenta de la verdad como quien resuelve uno de esos problemas del colegio en los que un tren salía de Córdoba a las diez y media y otro de Madrid a mediodía. Cómo me gustaría ver al flemático belga atacar el caso de “El misterio de la Realidad” o bien “Asesinato en el Eterno Presente” con sus herramientas lógicas y su buen tino de sabueso.
Hay muy pocas cosas de las que estoy convencido, pero una de ellas es que la realidad tiene muchas caras. Podemos hincarle el diente desde su vertiente más material (de qué color son las plumas del periquito que tiene a bien compartir la casa con nosotros), emocional (parece que el niño ha quedado triste después de la pérdida de su bocadillo), capitalista (el frutero se está pasando con los precios de las peras, que además están bastante mustias)… Todos son intentos válidos y meritorios, y todos desvelan un poquito del misterio que es vivir y vernos lanzados en el mundo como si nos hubiéramos caído de un guindo.
El pajarillo que revolotea en mi cabeza y que acaba de posarse a descansar me habla de un punto de vista que contribuye con su granito de arena al gran retablo de las Maravillas con el que nos enfrentamos a diario. Observando con detenimiento este ave intelectual, descubro con asombro que me recuerda a algo; sus patas de piel reseca, sus ojos redondos y vacíos de sentimiento, sus movimientos bruscos y precisos. De pequeño siempre me gustaron los dinosaurios y las ilustraciones de los libros que mis padres me regalaban para mis cumpleaños mostraban estos rasgos que ahora ostentan los pájaros modernos, auténticos descendientes emplumados de los habitantes más enormes y, a título personal, carismáticos que han hollado la faz de la tierra. A ninguno se nos escapa que pasar de un tiranosaurio a una paloma torcaz requiere un cierto esfuerzo imaginativo, incluso de fe. Porque los científicos, en su singular cruzada hacia la luz de las cosas, también necesitan de la fe para seguir removiendo las probetas, llenando las pizarras de números, para levantarse por la mañana de la cama. Y uno de ellos, ese que acabó coronando con su cabeza el cuerpo de un mono en las célebres botellas de anís de Badalona, propuso una de las ideas más revolucionarias y a la vez menos difundidas de nuestro legado científico. No es que yo sea un experto en el tema de la selección natural, pero para exorcizar al pajarillo mental que no me deja dormir con sus arrullos debo encarnarlo en palabras para que vuele lejos de mí, aún a riesgo de meter la pata hasta el fondo. Pero hay que echarse al ruedo, aunque te lleves algún que otro revolcón. Suena el pasodoble…
La multiplicidad de formas de vida que pueblan la Tierra es enorme; desde el fondo de los mares hasta las cumbres más altas, de los ambientes más inhóspitos a las tierras más benignas, todo está lleno de vida. Hay seres que podemos ver con nuestros ojos desnudos, pero hay muchísimos más que son extraordinariamente pequeños (¿habrá alguno que por ser inconcebiblemente grande también escapa a nuestra percepción?). La particularidad de la vida es que está profundamente adaptada a cada rincón del planeta de manera que es capaz de sobrevivir, de reproducirse, de seguir adelante. Desde la antigüedad, esta variedad ha despertado el interés del hombre, el cual la ha atribuido con frecuencia al desempeño de dioses creadores. Quizá lo más fundamental del asombro que siempre nos ha despertado la maravilla de la naturaleza es su complejidad; desde que el hombre es hombre, y ese es realmente un punto muy impreciso, nos ha parecido imposible que semejante despliegue de formas y colores haya podido aparecer sin el cuidado de un ser superior, de un diseñador que se haya preocupado de dotar a cada especie de una manera de vivir específica, única. Sin lugar a dudas la magnificencia de la naturaleza ha sido motivo más que suficiente para hacernos buscar un principio creador detrás de nuestra existencia. Simple y llanamente, Darwin nos demostró que, si bien Dios puede existir (en la forma que cada uno prefiera), su intervención no fue necesaria para que el despliegue de la vida cubriera el mundo.
Cuando escuchamos hablar de Darwin, inmediatamente nos viene a la cabeza que venimos del mono. Esta imagen mental, digna de una campaña de márketing, es solamente la punta del iceberg de lo que realmente nos señaló el sabio. Si pensar que tuvimos el cuerpo cubierto de pelo y que andábamos a cuatro patas ya puede dolernos bastante, imagina pensar que también estás emparentado con la paloma que recoge las migas del bocadillo, con el ciruelo rojo que se mete por la ventana, incluso con el virus que te postra en cama de vez en cuando. Y no estoy hablando de que todos compartamos el hecho de estar vivos y de formar parte del mundo; me refiero a que todos los seres vivos venimos de un único ser inicial que los biólogos llaman LUCA (el último ancestro universal común a todos los seres vivos) (1), un ser que tenía la curiosa capacidad de replicarse. Cuando hablo de ser no apunto a que tuviera ninguna conciencia de sí mismo, ni mucho menos; simplemente tenía las cualidades necesarias para hacer copias de sí mismo.
En este punto empiezan las dudas. ¿Cómo llegó a formarse LUCA sin necesidad de un director de orquesta? Os pido un poco de esa fe tan necesaria y paciencia, pues esa parte la desvelaremos en otro artículo. De momento, aceptemos que LUCA vivía en los mares de la Tierra hace unos 4000 millones de años. Cualquier ser que tenga la capacidad de copiarse lo hará de manera indefinida; de hecho irá consumiendo el material que hay alrededor para utilizarlo y hacer duplicados de sí mismo. Por supuesto, si hay varios seres diferentes que tienen la capacidad de duplicarse lo harán, pero aquél que sea más eficiente (más rápido, más preciso) acabará llenando el espacio de sus propias copias a expensas de los otros seres. En algunas de las réplicas, se cometerán errores y eso creará nuevos linajes, ligeramente diferentes a sus progenitores. Entre los biólogos, estos errores se conocen como mutaciones. La mayoría de estos cambios fortuitos comprometerán la capacidad de duplicarse y abocará a esos seres a la extinción. Sin embargo, algunos de estos errores harán que los nuevos linajes sean más eficientes que los predecesores en cuanto a copiarse se refiere. Resultado: con el tiempo el lugar se acabará llenando de los seres que se copian con más eficiencia.
De hecho, este es un proceso que conocemos muy bien; pongamos por caso que un amigo me explica una historia graciosa y me pide que sea discreto, pues en ella aparece en una situación embarazosa. Como buen humano que soy, acabo explicando la historia a mi mujer, remarcando que es secreta y que no debe contarla a nadie. Por supuesto, ella la cuenta a sus amigas y la historia acaba siendo del dominio público. Sin embargo, el chisme habrá ido evolucionando y se habrán añadido elementos que le habrán dado más salsa, más interés. Incluso es posible que, dependiendo de los ambientes en los que se haya difundido, la historia haya ido cambiando de manera diferente, adaptándose a los gustos de los parroquianos en cuestión. La evolución de las historias, de los cuentos, de las tradiciones orales no son más que ejemplos en los que las ideas evolucionan, mutan, incluso desaparecen si hay otras historias que atraen nuestro interés de manera más poderosa. En el mundo de las ideas, el medio ambiente en el que viven y se desarrollan las historias son los intereses de las personas, los cambios culturales, las modas, todos ellos factores que deciden sobre la supervivencia de un contenido. Si es del interés de la mayoría, sobrevivirá; si no, desaparecerá y será sustituido por una nueva historia, una nueva idea, una nueva filosofía, una nueva religión, un nuevo sistema político, un nuevo estado de conciencia.
En el caso de LUCA, pasó lo mismo; mutó de manera azarosa y aquellas versiones de sí mismo que se adaptaron mejor a la salinidad del mar, a la presencia de nutrientes, a las tormentas eléctricas y a la temperatura del agua sobrevivió. Como si de una idea hecha materia se tratara.
Algo que es fundamental en toda esta historia es entender que no hay ningún objetivo, ninguna dirección, ninguna mano que dirija todo el proceso: simplemente prevalecieron las copias de LUCA que tuvieron más capacidad de perpetuarse en el futuro. Aunque no lo supieran, aunque no lo intentaran conscientemente; y ahí reside la magia de todo el proceso.
Esta pequeña historia es, de manera muy simplificada, un intento de exponer cómo desde el ser más sencillo hemos llegado hasta el instante presente; interminables cadenas de seres copiándose a sí mismos, innumerables errores en las copias descartados por no ser demasiado buenos copiándose a sí mismos o adaptándose al medio, innumerables errores en las copias que han representado una mejora y que se han reproducido. Un ciclo sin fin, del que el instante presente es puramente una fotografía, una instantánea, pero nunca un punto final. Los hijos de LUCA poblamos la Tierra, de la misma forma que la fortuita caída de una rama puede desencadenar una avalancha de nieve en las montañas. En definitiva, la ciencia nos alumbra diciéndonos que, dadas unas condiciones iniciales de presión, temperatura y composición química, la materia estaba destinada a autoorganizarse de manera más y más compleja, como si la vida en sí fuera el fruto inevitable del Universo tal y como lo conocemos.
Uno de los principales escollos para entender todo este proceso es la escala temporal en el que se desarrolla. Hagamos un pequeño ejercicio de abstracción; tomemos como unidad de medida un intervalo de tiempo bien conocido: 30 años, lo que dura una hipoteca. Por sí solo, este es un periodo que ya se hace suficientemente largo. El hombre y el chimpanzé, nuestro pariente más cercano, compartimos un antepasado común hace unos 10 millones de años. Esto significan casi 350000 hipotecas pagadas de cabo a rabo, una después de otra. Entre el hombre y los ratoncitos que quedaron después de la extinción de los dinasaurios podríamos haber completado 20 millones de hipotecas. Y entre el hombre y LUCA, 130 millones de hipotecas. Si llevamos el boom inmobiliario un poco más atrás, desde el Big Bang inicial hasta el hombre actual, se hubieran podido formalizar 500 millones de hipotecas de manera ininterrumpida. No sé si la metáfora es muy acertada, pero al menos puede ayudarnos a que los 30 años de condena que cumplimos nos parezcan un poquito más cortos si los comparamos con la magnitud del gran teatro que es el Universo (conocido).
¿Y dónde nos deja a nosotros, pobres humanos, dentro de tal castillo de naipes? Nuestro cuerpo es fruto de la adaptación a los diferentes medios por los que hemos ido transitando a lo largo de nuestra historia. Nuestro cerebro profundo está estructurado en función de las necesidades que hemos tenido que satisfacer a lo largo de millones de años. ¿Y por qué somos como somos? Simplemente, porque todos las otras versiones de nosotros mismos no sobrevivieron lo suficiente para poder transmitir copias de sí mismas al futuro. Somos los hijos de la interconexión profunda entre el clima, la composición de los mares, la acidez de la tierra, la ferocidad de los animales con los que hemos compartido el espacio. Infinitos sistemas que se entrecruzan y se moldean el uno al otro, sin sentimientos, sin compasión ni sentido de justicia, sin lágrimas ni ecuanimidad. Materia estructurada que se torna consciente y se pregunta por sí misma y que en el fondo abriga el miedo fundamental, la pregunta que toma mil formas y que se responde sin palabras: ¿existo más allá de mi carne, de lo que pueden ver mis ojos o soy puramente materia que se observa a sí misma, el humilde hijo de un gusano ciego que surcó los mares hace 4000 millones de años?
El atardecer veraniego siempre es agradable; el aroma de los geranios y de la albahaca de mi balcón me arrancan una sonrisa sorda, esa pequeña mueca con la que despido al exceso de la mente y doy la bienvenida a la fragancia de las flores. La realidad. Mil caras pintadas de los más variados colores, humo que se escapa de las garras de la mente, pero también de las de la intuición, los sentimientos y los sentidos.
Hijos del mar, de la tierra y de las estrellas surcando el presente.
Gerard Oncins
REFERENCIAS
(1) LUCA responde a Last Unversal Common Ancestor. Por si lo de parecernos a los monos ya dolía bastante, cabe decir que LUCA seguramente se pareció a un gusano muy pequeñito.