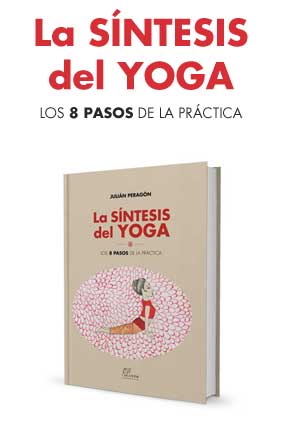Pensando con los pies
Las calles son más que asfalto, farolas y coches que transitan. Desde luego son mucho más que las paredes de las casas, los graffitis que las usurpan, los árboles que las jalonan. Las señales de tráfico, las avenidas y los supermercados. La plaza, el patio del colegio, la terraza del bar. Sin duda hay una parte material en las calles que les da forma, que las acota en la dimensión visual, límites que definen el espacio por otra parte invisible sin la presencia urgente de la próxima esquina o del perrito apostado tras el contenedor azul de papel. La calle es el cine en el que se representa la siempre cambiante, sugerente y emocionante sesión continua que conforman las andanzas de las personas. Convertidos en actores involuntarios, no podemos hacer otra cosa que salir a escena. Dejando atrás las confortables bambalinas del hogar, el transeúnte se lanza a la calle esperando, la mayoría de las veces, que todo discurra según lo estimado, previsto, racionalizado. Que el reloj y el oráculo que de él surge se cumpla con puntualidad, esas estimaciones que hacemos de manera automática para acotar la siempre incómoda incertidumbre con la que nos enfrenta la vida hoy sí y mañana también. Si el laboratorio es el sanctum sanctorum en el que el científico dobla y desdobla la realidad aplicando los rituales requeridos de bata blanca y matraz, la calle es el espacio en el que la observación del hombre por el hombre destila su quintaesencia, el territorio en el que todos estamos a merced de todos, en el que la mirada indiscreta, el soslayo, la sonrisa franca o el enfado manifiesto aparecen y desaparecen en el movimiento fluido de los seres que vamos y venimos.
Se me ocurren pocas cosas más entretenidas, didácticas y enriquecedoras que observar el movimiento callejero desde un banco del parque. Sin embargo, y para mayor disfrute de la actividad, es imprescindible respetar algunas normas a las que el antropólogo callejero amateur nunca debe dejar de rendir homenaje; la primera de ellas, quitarse las gafas. Y no me refiero a las de pasta, metal o madera (cosas de la moda y del frenesí fashion en el que nadamos alegremente), sino a los anteojos de nuestros prejuicios, costumbres, usos y hábitos. Aprender a mirar sin el cristal de colores de Calderón de la Barca, sin los filtros culturales y educativos. Observar como lo hizo ese Gurb extraviado que aterrizó en la Barcelona pre-olímpica y nos llenó de asombro y risa de la mano de Eduardo Mendoza.
Aprender a mirar requiere quedarse ciego, total y absolutamente ciego. Descomponer hasta los cimientos todo el andamiaje que sostiene nuestra concepción del mundo pide tiempo, tesón y valor. Las muletas que nos asisten en nuestro transitar por las calles de la existencia deben ser dejadas atrás, aún a riesgo de caernos de bruces y tener que arrastrarnos hasta la acera para salir de la calzada por la que rugen los autos impulsados por las ideas firmes, inamovibles, ciertas; esas ideas que encuentran su razón de ser en su constante fricción con otras ideas igualmente firmes, inamovibles, ciertas.
La oscuridad del invidente transitorio es total y agobia al más pintado. Dejarse de la mano de las ideas y prejuicios que ordenan el mundo para que lo podamos asir de algún modo es un acto que muchos tildarían de irresponsable y enloquecido; pero el aspirante a observador callejero debe superar el rito iniciático que le lleve a la videncia a través de la oscuridad profunda, tal es el trance que la magia de vivir nos tiene guardado cada vez que derruimos la Torre que habitamos para construirnos otra nueva sin querer queriendo.
El buen observador ve a los demás a través de las manos, escucha el ajetreo usando los ojos, siente la atmósfera con los pies. Y se desnuda completamente en su acto de mirar, pues sabe que él mismo es parte de lo mirado. Inmersos en el juego sin fin, realidad y observador no son sino un solo mundo que se contempla a través de mil ojos desconocidos entre sí, que se siente usando innombrables máscaras que le permitan decir la verdad aunque sea a través de la mentira. Y es el movimiento perpetuo de las calles el escenario cotidiano en el que los seres se encarnan en las formas más variadas, los usos más diversos y las actitudes más desconcertantes, esos fragmentos de la totalidad que mutan, interaccionan, se ignoran, se pelean o se saludan cortésmente al son de los semáforos y los stops. El baile apenas acaba de empezar y las confluencias de partículas andantes ya mueven los pies al compás de la danza de hoy; pasos que se ajustan a los de la persona que nos precede, espacios invisibles que nunca deben ser traspasados y que nos protegen de nuestra propia esencia, miradas que se desvían para no incomodar al otro, quizás para no incomodarnos a nosotros mismos; la desatención cortés que nos prestamos en los vagones de metro, en las colas del supermercado o en la consulta del médico; ese anonimato ubicuo tras el que hemos aprendido a parapetarnos para no despertar los prejuicios ajenos, acaso para procurarnos una atalaya de observación al abrigo desde la que espiar las verdades ajenas que se cuelan entre las costuras de determinada manera de andar, ladear la cabeza o arreglarse el vestido.
Bertrand Russell dijo una vez que había oído decir que el hombre era un ser racional y que dedicaría su vida entera a encontrar alguna prueba de ello. No sé si él busco esas pruebas en las aceras lluviosas de Cambridge, entre calada y calada a su querida pipa, pero bien podría ser que el sentido del humor y franca ironía de su manera de ver el mundo se forjara en la perplejidad y grandeza de la observación de aquellos que, como él, como tú, como todos, abandonamos el cobijo del hogar para lanzarnos paso tras paso a recorrer los innumerables caminos de la vida.
Gerard Oncins