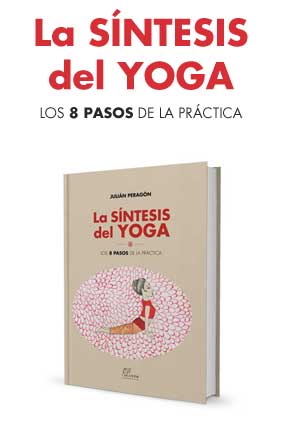En el ecuador de nuestras vidas
Cada semilla contiene potencialmente miles y miles de frutos, sólo unos cientos tendrán las condiciones suficientes para madurar y quizá alguno de ellos logre el objetivo último, reproducirse. Algo parecido pasa con nuestra vida, cada nacimiento promete infinidad de posibles caminos, transitaremos algunos pocos, y es posible que uno de ellos dé sus frutos.
El grado madurez de una fruta depende, entre otros factores, de la salud de las raíces, de la luminosidad, de la lluvia, de la fertilidad de la tierra. Esa madurez es un resultado de condiciones previas. El agricultor así lo sabe. Sin embargo en nuestras vidas no aplicamos los mismos principios, nos llega la hora de la madurez en la vida y nos damos cuenta que estamos todavía verdes, sentimos entonces que habíamos descuidado nuestra alma, que no habíamos dado tiempo a su crecimiento. Fascinados por una eterna juventud hipervalorada nos habíamos olvidado que tarde o temprano había que madurar. Nos habíamos olvidado de preguntarnos el para qué de esa juventud, de construir un sentido para nuestra vida.
Los primeros navegantes que atravesaron el ecuador descubrieron un hemisferio diferente, un cielo estrellado nuevo, otras constelaciones. Cuando nosotros atravesamos el ecuador de nuestras vidas sentimos que se invierten las tendencias vitales, que el norte ahora es el sur, que los dramas se atemperan, que lo que vimos siempre como dificultades pueden ser vistas como buenas ayudas. Es posible que la temida soledad se convierta en una aliada.
En ese ecuador que inagura nuestra madurez nos sobreviene una certidumbre. ¿Acaso todo lo vivido no ha sido meramente un prólogo?. Ha habido una etapa para crecer, para construirse como individuos, para conocer el mundo, sus tentaciones y sus peligros. Hemos saltado de la familia, al colegio, a la pareja, al club buscando desesperadamente una identidad, puliendo varias personalidades, reafirmando poderes, perfeccionando estrategias. Por fin teníamos nuestro mundo en el mundo, nuestra casa en la ciudad, nuestro dinero en el banco, nuestro trabajo en la realidad que construye el ser humano, nuestros hijos dentro de nuestro mundo, y así sucesivamente.
En esta larga etapa hemos demostrado a papá que éramos fuertes, a mamá que podíamos ser independientes, a nuestra pareja que somos potentes, en definitiva, al mundo que somos importantes. Arquetípicamente nos hemos subido a nuestro carro majestuoso tirado por muchos caballos. Nos hemos investido de ricos ropajes y envuelto en ínfulas de grandeza. Pero cuando nos han preguntado adónde vamos, nos hemos quedado en el vacío. Tantos caballos y tanta parafernalia sólo cumplían una función de seguridad, de ostentación ante una carencia interna. Otra cosa hubiera sido utilizar el impresionante carro para descubrir nuevos mundos.
Si en esta etapa es donde el ego se afirma, en la siguiente la madurez nos invita a ir hacia dentro al descubrimiento de otro yo, de ese yo mismo. Tal vez porque el mundo ha perdido glamour y ya no nos fascina tanto. Posiblemente porque hemos comprendido que ilusión tras ilusión en la otra cara del deseo había la dura frustración. Así el mundo se aquieta para nosotros, pierde velocidad, deja de prometer, y ese otro mundo interno se hace de un espacio para aparecer sereno y profundo.
La fruta sigue siendo una buena metáfora. La fruta verde y la madura tienen ambas el mismo tamaño, así como el adolescente y el adulto. La diferencia está en el interior. La fruta verde no es todavía comestible, necesita tiempo, necesita calor. La fruta madura está en su punto justo, está plena, dulce. La inmadurez reclama, necesita, exige, mientras que la madurez, ofrece, espera, escucha.
La comprensión que se establece en la madurez es que eso que somos, eso tan preciado que hemos alimentado tanto tiempo, ese yo, no es para nosotros sino para los demás. Y comprender esto puede ser dramático. Podríamos decir que el don que nos ha dado la vida no es para nuestro solaz personal, de la misma manera que nuestra belleza la disfrutan otros, y nuestra inteligencia es para el mejor funcionamiento de todo. Es en este punto donde comprendemos que lo que creíamos firmemente anclado en nuestra realidad no tiene sustancia, es decir, no somos algo, somos una función. En tanto que somos para el mundo, somos. No podemos ser artistas sino hay una obra que es valorada y que cultiva las sensibilidades de otros.
Después de mirarnos en tantos y tantos espejos nos damos cuenta que nosotros somos un espejo para los otros. Nuestra función es la de reflejar esa infinitésima parte de lo humano. Puesto en otras palabras, el Yo se sueña perfecto, de cantos definidos, con principios originales e independiente, en cambio el Ser se descubre anidado a otros seres, interdependiente con lo que nos rodea, sin fronteras. En este proceso de maduración transitamos de la importancia personal a la importancia de los procesos. Dejamos las anteojeras para ataviarnos con una lupa y unos prismáticos, donde cada detalle tiene una profundidad y cada situación un horizonte amplio.
Entendiendo que la madurez es ese ecuador donde descubrimos al alma y no nos asusta visitarla, donde uno ha puesto al mundo en su lugar y ha podido dialogar con lo que es diferente, y entender al otro, y aceptar otras verdades, y no pedirle peras al olmo, tenemos que seguir preguntándonos hacia dónde.
Si la juventud es la estructura y la madurez es el contenido, ¿qué habrá más allá de ella?. Si en una primera etapa descubrimos al mundo, y en una segunda descubrimos al alma, nos daremos cuenta que esta alma es la antesala del espíritu. Pero dejemos ahora el espíritu en paz. Seamos conscientes de que la vida tiene unas etapas y que no podemos saltarnos los pasos previos. No podemos saltar de nuestro ego al espíritu sin transitar por nuestras entrañas, sin descubrir nuestras sombras, nuestros pecados, nuestras verdaderas motivaciones. Volviendo a la metáfora, no podemos alimentar a la semilla que cae a tierra con la fruta verde.
Recordemos el mito de Ícaro. Su padre, Dédalo, el constructor del laberinto donde está encerrado el Minotauro, ingenia una manera de salir de él donde ha sido también encerrado por castigo del rey Minos. La mente ingeniosa de Dédalo elabora un plan, con las plumas caídas de los pájaros y la cera de las abejas construirán sendas alas y volarán lejos. Dédalo prudente le avisa a su hijo de que no vuele demasiado bajo pues la humedad del mar empapará las alas y no podrá seguir volando, pero tampoco debe volar muy alto pues el calor del sol derretirá la cera y se desharán las alas. Ïcaro asiente, pero una vez fuera del laberinto, cuando sintió la libertad y el poder de volar quiso volar demasiado alto y lógicamente sucumbió y se precipitó en el fondo del mar. El mito nos avisa de la prepotencia del ego pues las alas no son reales sino postizas. Cuando nuestro ser todavía no ha gestado alas para sobrevolar otras dimensiones es temerario hacerlo sólo con la inocencia de nuestra imaginación, con la arrogancia de nuestras fuerzas.
El mundo de Ícaro es el mundo de los que buscan la perfección queriendo alcanzar al sol. La prudencia y la madurez consisten en aceptar que el sol no se puede alcanzar, que la perfección no es de este mundo, que tarde o temprano el mundo nos derrota pero que, en ese trasiego de vida, de tanto caer y levantarse, de tanta esperanza perdida, hay realmente belleza y dignidad.
Si la madurez es un feliz desprendimiento, tal vez vale la pena recordar que sólo la fruta madura cae del árbol.
Julián Peragón