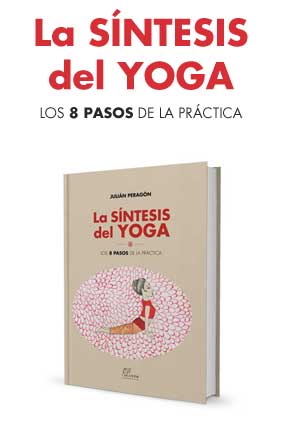En el Olimpo
Amanece en el Olimpo. Los dioses se desperezan de un largo sueño de siglos de años luz. El hambre de cientos de agujeros negros o el resquemor de algunas alienaciones de estrellas los llevan a estirarse y a mover el entumecido cuerpo celeste. Todo es armonía de esferas. Cuando un dios bosteza aparece un quasar más luminoso que miles de galaxias juntas, y cuando suspira, un viento intergaláctico fecunda nuevas formaciones con polvo de estrellas. En una noche divina se hacen y se deshacen universos enteros, pues un día de Brahman corresponde a miles y miles de años terrestres. De hecho, mientras cualquier Apolo hace una simple respiración, nosotros creamos y destruimos civilizaciones e imperios. Tal es la distancia que nos separa del orden cósmico.
También por aquí amanece y miles de Cupidos, Zeus, Afroditas y Dionisios paran el despertador maldiciendo la alineación de las agujas y la acidez estomacal. El endiosamiento onírico se esfuma al miramos y recomponernos en el espejo. En todo caso, también nosotros mientras hacemos un par de respiraciones se crean infinitas formaciones mentales y estallan algunas neuronas que se suman a los fluidos químicos que van y vienen al ritmo de un gran conmutador rojo. Somos un gran pequeño universo.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nos olvidamos de preguntarnos por qué se agolpan en tomo nuestro tres trillones de células y de dónde viene esta facilidad de transmutar una simple lechuga en plasma y éste en energía, sentimiento o percepción. Cómo no darnos cuenta que todo pensamiento es una alquimía mayor que convertir el plomo en oro.
Ante tanta maravilla, más bien parecemos unos simplones. Quimiorreceptores, enzimas, leucocitos o adrenalina van y vienen transmitiendo mensajes cifrados al cielo cerebral. Sólo el hecho de mantener la columna erguida es una verdadera proeza. Una delicada estructura de huesos y apófisis, ligamentos y tendones, cadenas musculares y sistemas de equilibrio hacen que una vértebra esté encima de la otra más o menos en equilibrio estable. Por eso no creamos que nuestro cuerpo se sostiene de milagro.
La respiración es “el no va más”. Equilibrio de presiones, concentración en sangre, intercambio gaseoso, diafragma interconectado y un largo etcétera para poder comernos una bolsa de palomitas o jugar al tenis sin tener que prestar mayor atención.
Y aún así, en sólo media hora de meditación con las piernas cruzadas quedamos exhaustos o abatidos por el esfuerzo. Y es que, o bien nos agobiamos ante tanta complejidad de la que somos partícipes, o bien, nos aburrimos ante lo anodino que somos. Aquí está el gran dilema.
Ya nos dice la tradición que el autoproclamado YO no tiene ninguna fuerza efectiva de elevación o transcendencia y sólo le queda la función de tomar nota de lo acontecido, indicar el norte en según que momentos y sobretodo hacer clara y buena letra. Lo demás, lo único verdadero e importante, es una Llamada de espíritu a espíritu, una ampliación del alma o un encuentro con el Sí mismo. Realización que, entre otras cosas, no está al alcance del común de los mortales y sólo está indicado para seres especiales, aquellos pocos elegidos por la benevolencia de los dioses. Pero claro, quien hace un hueco en la ajetreada jornada para poder meditar media hora y se mantiene impertérrito en silencio cuando a lo mejor tiene ganas de irse de pendoneo, es el YO. Y esto es un gran drama. Porque primero no era nada, lo fueron socializando con leche calentita, con chantajes y ardiles lo encauzaron. Crearon de tajo la separación entre el mundo, los otros y el YO, e incluso reprimieron lo otro que está en cada uno de nosotros. Después vino la competitividad, el esfuerzo, las buenas costumbres, el sentido común y la cultura. Y el YO que también es de carne y hueso se lo creyó, y se creyó amo y señor de todas sus pertenencias y en posesión de la verdad, única e indivisible.
Pero ahora le dicen que “nanai de la China”, que si quiere rascar los mil pétalos azules de la divinidad o el éxtasis de la iluminación tiene que “desmontar la parada”. Tiene que diluirse, darse la vuelta, negarse y morir. Tiene que bajar a los infiernos, hurgar en la oscuridad, recoger todas las proyecciones y quemar todo el karma acumulado. Tiene que, en última instancia, volverse humilde.
Tiene que hacer como aquel río que queda empantanado en las arenas del desierto y ha de evaporarse para renacer nuevamente en las montañas lejanas. Así de fácil. También así de fácil, cuando uno está meditando, se lo piensa dos veces. Primero sopesa la situación como quien no quiere la cosa, después se mira en su espejito mágico a ver como está de satisfecho consigo mismo, más tarde hace algunas prospecciones en la oscuridad a la espera de los propios fantasmas estén todavía de resaca y no presenten complicaciones. Cuando el dolor de rodillas y de espalda hace chup-chup, uno mira de reojo el reloj para sentir con claridad las coordenadas espacio-tiempo. Y tal vez, si queda tiempo, uno acierte a preguntar, casi de soslayo, ¿quién demonios SOY YO?.
Soy un accidente del azar, soy una chispa divina encarnada en este cuerpo mortal, soy un fragmento de un ser llamado humanidad o soy una mera ilusión. ¿Quién lo sabe?.
De momento los dioses todavía bostezan. Nosotros demasiado apresurados queremos imitarlos. Queremos, con las mejores intenciones, convertir el (nuestro) caos en orden, nuestra zozobra en intuiciones y éstas en razones de peso. Queremos hacer el tránsito del mito al logos como si esto fuera una simple cuestión personal, y queremos todo, y todo ahora, antes de que Cronos incluso tenga tiempo de guiñar un ojo. ¿No os parece?.
Julián Peragón