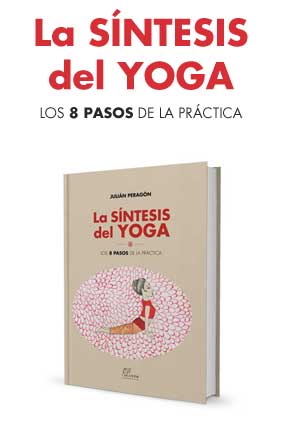La escalera de la consciencia
Levantarse, acostarse, la tierra ha dado una vuelta sobre sí misma. Vacaciones, ¡ya!, la tierra ha dado una vuelta alrededor del sol. Hambre, necesidad, deseo… los ciclos vitales se suceden, se imbrican, se superponen. Ritmos rápidos, ritmos lentos. Ritmos tan lentos o tan rápidos que ni los vemos. ¿Cuál es el metabolismo de una piedra?, ¿y el de una bacteria?
Nosotros mismos participamos de todos esos ritmos. En un abrir y cerrar de ojos se producen infinidad de transformaciones químicas a través de las hormonas. En unas pocas semanas las dos células sexuales que se encuentran en la fecundación inician una carrera imparable de trillones de células organizadas. Más abajo, a nivel atómico podemos predecir un vértigo de billones de vueltas por segundo de los electrones en torno a su núcleo. En cambio, mucho más arriba, en el reino de las galaxias, se nos antojan inmóviles cuando deberíamos imaginarnos el mismo vértigo que en el microcosmos, sólo que con millones de años luz.
En verdad el universo es un gran hervidero, todo se va cocinando con gran intensidad, todo nace, cambia, interactúa, se desarrolla, se transforma. Depende donde estemos situados en esa gran sopa divina, la cocción nos parece lenta o rápida, eterna o perecedera.
La misma forma congelada de una galaxia nos habla de los mismos remolinos y espirales que se producen en los desagües, en los tifones, en todo aquello que tiene un movimiento en torno a un centro. Si tuviéramos ojos de dioses veríamos fuegos artificiales en el lejano cielo, si por el contrario, fuéramos seres diminutos observaríamos la danza de una espiral adenésica en el coqueteo que hacen las proteínas cuando se sintetizan unas con otras.
Atrapados en nuestro espacio-tiempo, el mundo nos niega por exceso o por defecto nuevas y sorprendentes realidades. La vida aquí en la tierra respira en un delgado hilo azulado entre la estratosfera y unos pocos centenares de metros en las profundidades marinas. Más allá no hay atmósfera, más al fondo no hay luz, más arriba demasiado frío, abajo demasiado calor.
A veces pasa lo mismo con nuestra sensibilidad, después de tragar el bocado sabroso ya deja de existir cuando apenas se ha iniciado el fascinante viaje de convertir la manzana en bolo alimenticio, en sangre nutriente, en energía o en pensamiento. Más allá del fungible bocado y su estela de sabor, éste desaparece de la conciencia por falta de sensaciones primarias.
La silente vida nos ofrece oasis de sensaciones a través de los sentidos, nos incita con el deseo para luego desaparecer «esa vida» en lo inconsciente, en lo involuntario y asegurar la nutrición o la reproducción necesarias. Es como si fuéramos inocentemente llevados de la mano por la evolución. Evolución que nos da caramelos para entretenernos mientras ella va haciendo su labor esencial, su mejor adaptación al medio con economía vital.
Desde esa óptica estamos atrapados en un cuerpo en el que la mayoría de las respuestas son involuntarias, perdidos en una mente de la que sólo utilizamos una pequeña capacidad de todas sus potencialidades, congelados en un instante de la eternidad con una esperanza de vida de 80 años en relación a los quince mil millones de años luz de un universo todavía joven.
¿Podemos dar un salto y remontarnos por encima de nuestras limitaciones? Si nos quedamos en el ojo de una cultura, si no atravesamos el margen de nuestra concepción del mundo, si no visitamos otras lógicas, si no nos auxiliamos de la imaginación creativa y la curiosidad, seguiremos en un sentimiento incómodo de limitación. Ignorancia que comporta dolor, ansiedad, miedo.
Sin embargo los caminos de la consciencia se ensanchan vertiginosamente. Un instante que de entrada es sólo eso, un instante, se convierte para el sabio en un eterno presente, un espacio donde se conjuga pasado y futuro. Es algo que pasa veloz pero con ecos de eternidad, un tiempo lineal inserto en un tiempo circular y mágico.
En un sentido parecido, nuestro cuerpo se convierte en estructura inteligente del universo, templo de la vida donde reverberan las mismas energías, los mismos cúmulos de estrellas que se asemejan a plexos, las mismas ritmicidades que después son en el cuerpo latido.
Si cada instante vivido no tiene más límite que el autoimpuesto, tampoco el cuerpo es un límite en el descubrimiento de las fuerzas que imperan en el universo.
La vida es una escalera con peldaños que suben y bajan que podemos recorren. Más allá de nuestro ego hay una mente y un subconsciente. Arropando a esto está nuestro cuerpo. Más allá de nuestra piel está el otro con el que convivimos, otro ser, otra mente, otro ego. Juntos formamos parte de un grupo, de una etnia, de una cultura hasta sentirnos formar parte de la humanidad. Pero es que la humanidad forma parte del reino animal pues somos mamíferos. Reino que está en simbiosis con la capa de vegetales que oxigena el planeta y con el humus mineral que nutre toda la vida. Todos estamos en un planeta de un sistema solar en medio de una galaxia. La galaxia que se mueve en un cúmulo de galaxias en la inmensidad de un universo. Pero no nos precipitemos, vayamos peldaño a peldaño.
Cuando me pongo en la piel del otro le estoy dando un visado de dignidad humana y supero así un arrebato animal que se mueve en la selva donde lo que importa es el sálvese quien pueda. Si me dejo llevar por la economía vital el otro será una cosa que se intercambia, se utiliza o se explota.
Cuando escucho profundamente al otro tengo que dejar aparcada mi expresión, tengo que vaciarme de razones y prejuicios y ser en conjunción con él o con ella.
Cuando entrego, comparto, redistribuyo supero también un egoísmo innato. Cuando lucho y defiendo los derechos humanos no sólo me solidarizo con cualquier persona independientemente de su raza, sexo, clase social, cultura o religión, también supero una limitación etnocéntrica.
Me digo a mí mismo que soy parte y fruto de una humanidad toda. Si mi conciencia se entretiene en el mundo sensible vegetal o animal y descubro lógicas primarias pero maravillosas reconozco que esas lógicas están sedimentadas en mi ser. Tenemos un cerebro mamífero, reptiliano, anfibio. Nuestra sangre es agua marina tintada de rojo. Nuestro cabello césped, nuestro huesos rocas, nuestros dientes corales. Todos los reinos mineral, vegetal y animal nos secundan. Esta sensibilidad nos lleva a superar un viejo mito, que la creación está como servidumbre para nuestro disfrute. Sentirse pues parte de la vida en armonía dinámica nos debe llevar a superar el cataclismo ecológico que se produce hoy en día.
Yendo un poco más allá, no podemos pensar que la tierra y la roca por estar innanimadas no tienen una vida secreta. Gaia, nuestro planeta es un ser viviente que se autorregula, con sus polos magnéticos, sus eras y glaciares, sus corrientes marinas, sus placas tectónicas imparables.
Me temo que los límites que nos separan de lo Real son muchos e insospechados. Cuando nuestra mente no va más allá de nuestra corta vida también estamos sucumbiendo a otra gran limitación. Con nuestros hijos, y los hijos de sus hijos, la vida asegura una línea de evolución, y con ellos algo de nosotros persevera. Perseveramos no sólo en la genética sino también en nuestras actitudes imitadas, en nuestra coherencia de vida, en nuestra destilación pedagógica y sobre todo en nuestro grado de comprensión y amor. También perseveramos en el tiempo cuando plantamos un árbol o construimos una casa. Aún más si escribimos un libro, y si con él invitamos a la sabiduría o al progreso. Perseveramos cuando desarrollamos un método, cuando inventamos algo, cuando lo descubrimos.
Si de nuestra vida hemos sacado algo válido para los demás, si la evolución toma en nosotros un nuevo matiz adaptativo entonces realmente hemos trascendido muchas limitaciones.
Nosotros somos fruto de todos aquellos seres que nos han precedido que en un medio inhóspito sacaron fuerzas de regeneración. Y en este agradecimiento sacamos fuerzas en nuestra responsabilidad. La vida que recibimos no es un legado, es básicamente un deber de mejorarla, pues al otro lado de este dibujo que entre todos formamos hay seres por nacer que merecen un mundo mejor.
Julián Peragón