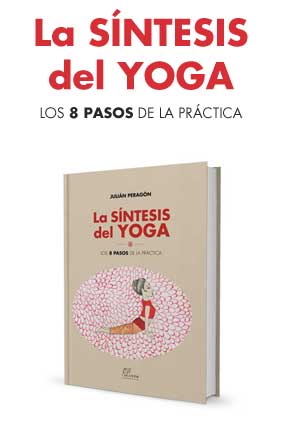La irrupción de lo femenino
Estas líneas están dedicadas a lo femenino porque es evidente que los tiempos hace ya mucho que están cambiando y la Nueva Era tan esperada parece que viene de la mano de estos valores, sentidos como más integradores, más íntimos y más amorosos. Sin querer caer en estereotipos, la Vieja Era patriarcal parece abocada a un callejón sin salida. Aquella estrategia de conquista y triunfo, de competitividad y crecimiento ilimitado ya no da más de sí en medio de guerras intestinas alrededor del orbe, miseria y hambrunas generalizadas, superpoblación descontrolada, recursos escasos de materias primas, y desastres tras desastre ecológico. Todos estamos diciendo ¡Basta!. A estas alturas, dentro del tercer milenio, nadie discutiría históricamente el paso evolutivo que va del mito al logos, el desarrollo de la razón, de la mente lógica y especulitiva, el ingenio del hombre y su apuesta tecnológica, pero cuando la razón se desconecta de su anclaje que es el corazón produce engendros absurdos que pueden poner en peligro –tal como lo estamos viviendo– la totalidad de la vida y el mismo sentido de la humanidad.
Lo femenino nos reclama a hombres y mujeres aunque es ésta la que está tomando la delantera ya que no tiene nada que perder en el cambio. Ella es, según estudios sociológicos, la que más estudia, la que más viaja, la que más asiste a espacios de crecimiento. Ella es la que asiste con fuerza al mundo público sin abandonar su papel tradicional en el hogar aunque ello conlleve a menudo una esquizofrenia y una rebeldía ante la gran carga que tiene que llevar. No obstante, aunque la liberalización de la mujer en estos momentos no tiene parangón en la historia no olvidemos que los riesgos no son despreciables: la ingenería genética en la fecundación que pretende controlar la propia selección natural; los mismos controles indiscriminados de natalidad; el paro masivo que se ceba en la mujer cuando los tiempos son de crisis; el alejamiento en el ámbito de la educación de sus hijos; la presión sobre su comportamiento y sobre su estética como mujer objeto, y un largo etcétera.
La mujer, al igual que el hombre al mirarse en ella, tiene que recuperar una imagen más completa de ella misma. Para ello tiene que desenmascarar a la historia que la ha dejado a un lado y encontrar aquellos otros tiempos cuando ella era la detentadora del poder más alto, el de comunicarse con lo espiritual, el de bendecir las siembras, los nacimientos, la despedida de los muertos y las ofrendas en el amor. Era la sacerdotisa y su poder era evidente porque daba a luz cuando los dioses se comunicaban con ella. Todo cambió cuando otros pueblos más bárbaros del norte vinieron a revolucionar el Olimpo y a relegar a la Diosa Blanca a una mera consorte y sierva de un primerizo y arrogante dios. Ella no obstante fue víctima de los nuevos tiempos pero también cómplice, y delegó cansada todo el control del universo a su esposo y padre celeste, pero conservó bajo su dominio el viento, el destino y la muerte, cosas en las que no atina la lógica del hombre.
En esa espera, las estrategias de dominación del hombre sobre la mujer fueron múltiples, la mujer tuvo que irse a la casa del marido en su casamiento perdiendo la seguridad de su familia; estuvo controlada –cuando no mutilada–sexualmente; sus hijos perdieron el apellido materno; perdió la voz, la decisión, la libertad y el contacto con otras mujeres posibles de solidaridad. El hombre, siempre temeroso, dividió al mundo en bueno y malo, y puso lo brillante, la palabra, la ley, la razón de su lado y dejó a la mujer el cuerpo pecaminoso, las corazonadas y las habladurías, las intuiciones misteriosas. En ese abismo creado toda mujer sabia, curandera fue tratada de hechicera en comunión con el diablo, y hasta en los concilios le fue negada el alma.
La mujer olvidó por pura supervivencia y se adaptó como bien sabe hacerlo, aunque las nanas y los cuentos que relataba a sus hijos permanecieran los mensajes donde el pequeño batía al gigante, el débil engañaba al poderoso malvado, y el marginado/a se alzaba con el amor del principe o princesa. Mensajes de vida que anteponían a la cultura de muerte, de guerra, de jerarquía y orden estricto social.
A la mujer no le quedó más remedio que ser la vírgen, la madre o la puta cuando no se retiraba del mundo como monja, y el hombre se vivió en cuanto a ella como protector, tutor y controlador temeroso de que sus hijos no fueran suyos, y de que sus secretos se divulgaran, y que su imagen íntima lo delatara, y de que sus decisiones y conocimiento fueran rebatidos, o temor a mostrar su dependencia afectiva, y tantas y tantas cosas que da miedo reconocer. Ahora la mujer ha madurado y el hombre tendrá que hacerlo con ella pues formamos partes de un todo indisociable. El excesivo celo del hombre en cuanto a la mujer no es más que la muestra de lo tremendamente importante que es para él, y también de su envidia de dar vida o quizás de su belleza, aunque éste, muy astuto, lo haya disfrazado proyectando en ella la «envidia de pene».
Sexismo y racismo necesariamente van de la mano pues son lo que son, estrategias depuradas de dominación. Lo que pasa es que el hombre se olvidó que con la dominación y control de todo lo que sentía extraño se quedaría solo en un universo donde el misterio le daba la espalda. No es extraño que nosotros los hombres también deseemos el cambio y aceptemos, aunque a regañadientes, el retorno de la diosa.
Con todo, decíamos que los tiempos han cambiado y ahora lo femenino ya no puede ser confiscado por nadie pues pertenece a la vida, y el mismo mito de la Era de Acuario habla de integración de los valores femeninos y masculinos tanto en el hombre como en la mujer, hacia un modelo de persona más autónomo y solidario con el otro, con los otros, en definitiva con la diferencia. El futuro está en la androginia, no como la pérdida de la diferencia en un ser amorfo sino como la aceptación de que el dar y el recibir, el desear y el ser deseado, el decir y el escuchar, forman parte intrínsicamente de uno y de una. Tenemos mucho que descubrir.
Julián Peragón