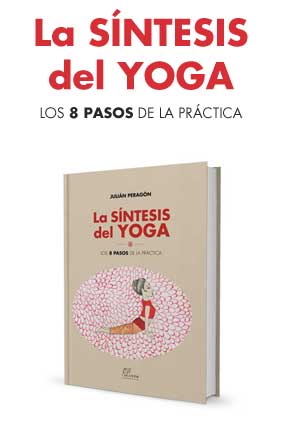Un hombre y dos madalenas
Proust lo tenía claro; con aire distraído y una soñolienta lucidez matinal, se sirvió de un par de madalenas y un café con leche como lanzadera espacial para dirigirse a los confines de su mundo interior. Y es que las cosas más serias de la vida se visten, a menudo, con los colores atrevidos de la cotidianeidad más cruda, alegre, desgarradora e ingenua. Como brazos titánicos de constelaciones cósmicas que giran sobre sus mudos ejes celestiales, así imagino las migas de madalena danzando al son del ritmo de la cucharilla en esa máquina del tiempo con cuerpo de taza y espíritu de ensueño.
Tiempo. Tiempo perpetuo, marcando el compás de la creación. Tiempo dinámico, flexible y adaptable con el que juguetea la mente a modo de marioneta. Tiempo dormido, tiempo ausente, el tiempo que percibe el loco en sus raptos de cordura y el cuerdo en sus abcesos de creatividad. Tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo milimétrico marcado por la descomposición del átomo que sigue las leyes infinitas entre sollozos de radiación y recombinaciones cuánticas. La mística del tiempo y el tiempo de la mística.
El yoga nos acerca a aquello que algunos llaman realidad y otros fantasía con ese espíritu juguetón que sólo puede brotar de la genial sencillez del que se ha paseado por los confines del infierno y ha regresado con un atillo a la espalda y un perrito a los pies. Sin rumbo, sin prisa, la dirección del camino aparece ante los ojos del practicante cuando todo se ha terminado y solamente queda un pedazo de pan duro y un puñado de preguntas rancias difíciles de masticar. Los pies acribillados por las derrotas, la piel curtida bajo la aplastante presión del mundo interior y la mueca torcida por la dualidad insolente del bien injusto y el mal necesario. Tic tac.
El camino que recorremos en constante metamorfosis nos convierte en cucaracha que incomoda a sus parientes, en profeta que predica en el desierto, en rata en Hammelin, en cortina de ducha en Psicosis, en salvaje de Un Mundo Feliz. Pasamos por las consecutivas etapas con la avidez del que pretende beberse la vida de un sólo trago, cáliz sagrado de barro modelado por las manipuladoras manos del hombre a su imagen y semejanza.
Y es el tiempo el que repta a nuestra espalda a lo largo del camino, como ese pirata que nos ata a la quilla de su barco, o el que nos da el revólver para atajar el camino cuando tememos a la muerte. Y sin embargo, el tiempo no existe.
Como buen carcelero, el tiempo nos alimenta, poco y mal, y nos deja pasearnos un ratito por el patio abierto de nuestra imaginación. El tiempo aprieta pero no ahoga pues sabe que, como buen parásito, necesita de un huésped para existir. Con eficiente puntualidad y diligencia, el tiempo nos regala un traje elegante con el que cubrir nuestras vergüenzas, un sombrero de ala ancha para ocultar nuestras inapropiadas desviaciones mentales y unas gafas de sol para esconder el espejo de nuestra desconcertada alma. Y sin embargo, como el rey delante de la mirada inocente de un niño, vamos desnudos.
Nuestro mundo moderno marcha, pues, al ritmo de un fantasma. Sí señores, toda la seriedad del progreso civilizado que nos ofrece la promesa del sueño del bienestar, de los productos interiores brutos y del crecimiento es un gigante de papel moneda con pies de barro. Y nosotros, subidos a espaldas del coloso de la razón, nos tambaleamos al intuir que algo marcha mal, que hemos apostado por un caballo cojo y tuerto pero con un magnífico pelaje y el mejor de los patrocinadores. Son las cosas del mundo de la imagen, teatro del bueno, que dirían algunos.
Pero en medio de esta sinfonía de luz y color en la que se sirven canapés sin azúcar y vino sin alma, aparecen instrumentos que desentonan. Su desafinada contribución a la fanfarria es sutil, solamente audible por los melómanos más avezados. Si logramos aislar su son de la pompa general, descubrimos que su atonalidad no es tal, acaso un contínuo jugueteo de voces y ritmos que se rigen por un director sin batuta ni pajarita.
Quizá el yoga nos enseña a tocar la melodía de la vida sin necesidad de partitura, o mejor aún, siguiendo esos compases siempre cambiantes que nacen de nuestro corazón. Quizá nos sugiere que no hay que buscar la estridencia nacida de la denuncia y la insatisfacción, por mucho que la canción de moda nos parezca banal, vacía, indigna. Es más, quizá nos invita a que la amemos con toda el alma y que de ese amor nazca esa nota justa que, sea cual fuere, jamás podrá ser estridente ni atropellar a las demás. Simplemente encontrará su humilde espacio en el fluir infinito del canto vital. Cuando eso pase, nos podremos olvidar del ritmo de la canción porque el tiempo, simplemente, habrá dejado por fin de existir.
Gerard Oncins